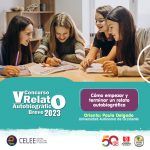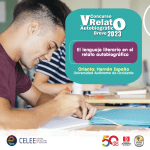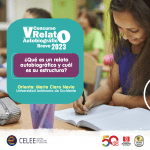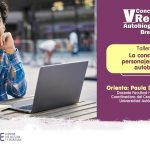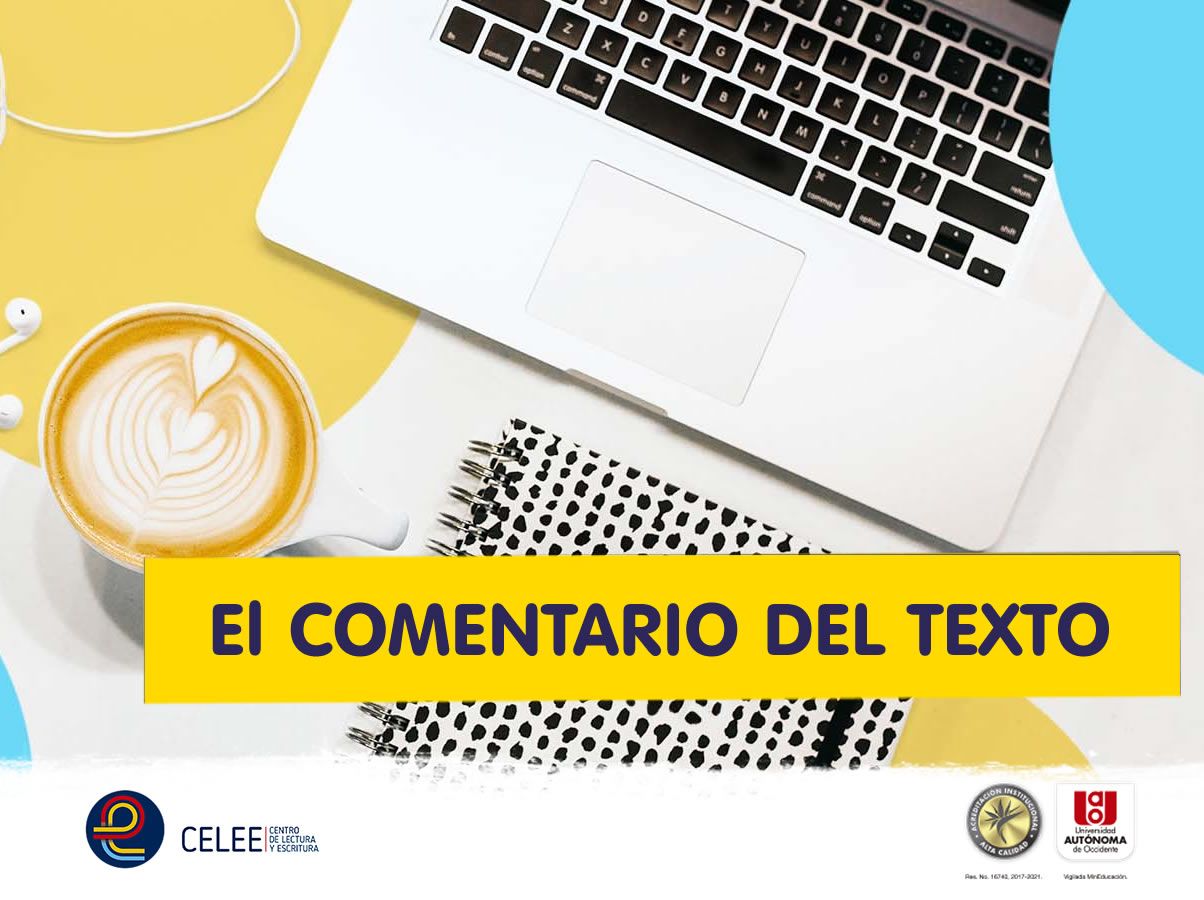
EL COMENTARIO DEL TEXTO
Autora: Paula Delgado
El comentario es un texto que tiene el propósito de presentar el texto comentado y explicarlo. En este sentido, el comentario de texto debe:
-Presentar la organización del texto comentado.
-Presentar los componentes de la estructura interna del texto comentado. Si se trata de un texto largo, el comentario debe contener los aportes a cada unidad del texto comentado y la forma en la cual se vinculan las ideas para lograr el sentido global.
-Dar una explicación razonada de las ideas que contiene el texto comentado.
-Contrastar las formas usadas por el autor del texto comentado.
ETAPAS PARA HACER UN COMENTARIO DE TEXTO
EJEMPLO DE LAS PARTES DEL COMENTARIO DE TEXTO
A continuación presentamos un ejemplo de comentario de texto basado en el texto periodístico titulado Adiós “glamour” de José María Guelbenzu.
Ahora que al mundo del cine lo acusan de repetitivo, de insustancial, de vivir a costa de remakes, de comedias tontas y de explosiones, llamaradas y toda clase de efectos especiales, no dejo de pensar en lo que fue el mundo de las estrellas hasta hace apenas treinta años, quizá menos. Porque lo cierto es que las llamadas estrellas de la pantalla han desaparecido del firmamento del cine. ¿Qué estrellas? Bien, estoy pensando en actores como Cary Grant, James Stewart o John Wayne, o en estrellas como Ava Gardner, Audrey Hepburn o Lana Turner. La verdad es que nadie les exigió ser grandes actores o actrices, aunque unos lo fueran de verdad y otros se limitaran a repetir su personaje. De hecho ha habido grandes actores (Charles Laughton, por ejemplo) que no alcanzaron la popularidad o el gancho de las estrellas, pero eso era sencillamente porque las estrellas eran otra categoría y lucían como tales por encima de cualquier otra consideración.
La verdad es que aquél era un mundo de una falsedad total en el que nadie era lo que parecía, pero también es cierto que sólo unos cuantos seres de origen humano entre muchos miles alcanzaron la categoría de estrellas. Y si alguien me pregunta qué tenían esos elegidos que no tuvieran los demás, sólo les puedo responder con una palabra: glamour.
Por lo general, las estrellas de hoy se caracterizan por ser efímeras o por ser sustituibles. Un año resulta ser la reina de las pantallas Cameron Díaz y cuando ya la tienes localizada resulta que ahora la reina es Jennifer Anniston; y apenas unos meses más tarde la reina es una tal Angelina Jolie, pero luego abres el Tentaciones de la semana siguiente y resulta que la que manda es la hija de Goldie Hawn, que ya ni me ha dado tiempo a enterarme de cómo se llama.
Los tiempos cambian, qué duda cabe, y también cambia la velocidad de crucero de los acontecimientos. Los músicos o los actores responden a necesidades simples, a representaciones inmediatas. No hay dos Lou Reed, pero hay centenares de Britneys Spears, y por eso son tan fugaces; hoy todos los ombligos van al aire. ¿También cambian los sueños? Las estrellas, los mitos, responden a deseos y originan sueños. El culto actual a la velocidad, a la prisa, al logro urgente, favorece el intercambio urgente, pero no permite el tiempo de reposo que necesita un símbolo para conformarse; quizá tenga que ver con la diferencia que existe entre un modelo y un espejo: el primero es un resumen de ejemplaridad, del orden que sea; el segundo se limita a reproducir nuestra imagen.
No diré que confundo a Gwyneth Paltrow con Cameron Díaz, pero sí diré que, más o menos, me da lo mismo una que otra. La diferencia es escasa, el repertorio también y la imagen responde a un mismo estereotipo. También era un estereotipo la rubia, pero ¡vaya si se distinguía a Lana Turner de Marlene Dietrich! El problema está en que las estrellas eran símbolos y aun mitos, y las estrellitas actuales son chicas y chicos en todo semejantes a los espectadores que les contemplan. ¿Democracia? ¿Igualitarismo? Me temo que la razón es el puro ejercicio de la compraventa. 'Cómprese a sí mismo' vienen a decirte. ¿Y las estrellas qué eran si no? Pues lo mismo, en efecto, pero tenían glamour, que es lo que no tenían los espectadores.
La masificación sólo quiere más de lo mismo, y especialmente el consumidor quiere verse reflejado en las pantallas. No quiere imaginarse, quiere verse; ésa es la diferencia. Las estrellas eran un producto, sin duda, pero entraban en una pantalla o en un salón y suspendían el aliento de los presentes. No juzgo; yo, como decía Guillermo Brown, sólo hago constar un hecho. ¿No hay mitos? Lo más parecido hoy quizá sea una Sigourney Weaver, el resto parece un interminable procesión de colegialas arregladas. Actores o actrices admirables sigue habiendo, es una línea que se mantiene constante, pensemos en Kevin Spacey o Julianne Moore; pero estrellas... El cielo se ha desplomado sobre nosotros. O no necesitamos mitos o, lo que sería más doloroso, ya no sabemos lo que es un mito.
COMENTARIO:
1. Tema:
El autor lamenta la pérdida del glamour en el panorama cinematográfico actual, como consecuencia de la repetición de estereotipos vulgares que imitan, sin imaginación ni encanto, los esquemas de la vida real.
2. Esquema de la estructura:
Partiendo de una idea (o tesis) inicial, el autor la argumenta apoyándose en el contraste entre dos épocas y a través de numerosos ejemplos. Finalmente, concluye con la misma idea inicial, de modo que el texto adquiere una clara estructura circular. Veámoslo:
- 1. Tesis o idea principal: en la actualidad ya no hay verdaderas estrellas de cine.
- 1.1. Motivo de la reflexión: el panorama cinematográfico actual es insustancial.
- 1.2. Causa del fenómeno: han desaparecido las estrellas.
- 2. Argumentación.
- 2.1. Análisis y valoración del pasado.
- 2.1.1. Análisis y valoración de las estrellas de entonces.
- 2.1.1.1. Ejemplos de aquellas estrellas.
- 2.1.1.2. Distinción entre buenos actores y auténticas estrellas.
- 2.1.2. Análisis y valoración de los tiempos pasados.
- 2.1.2.1. Es cierto que era un mundo ficticio, falso.
- 2.1.2.2. El glamour distinguía a unos pocos elegidos.
- 2.2. Análisis y valoración del tiempo presente.
- 2.2.1. Análisis y valoración de las estrellas actuales: son efímeras y sustituibles.
- 2.2.2.1. Ejemplos de estas estrellas.
- 2.2.2. La causa de este cambio es la aceleración del presente con respecto al pasado.
- 2.2.2.2. Los artistas modernos responden a necesidades simples y representaciones inmediatas, y por eso son tan fugaces.
- 2.2.2.3. El culto actual a la velocidad y a la prisa provocan que no perduren ni los sueños ni los símbolos.
- 2.3. Comparación entre el ayer y el hoy.
- 2.3.1. Hoy se confunden las actrices; son estereotipos.
- 2.3.2. Antes las estrellas eran mitos; ahora son iguales a los espectadores.
- 2.3.3. Interpretación de la diferencia entre ambas épocas: aunque tanto entonces como ahora las estrellas son un producto del mercado, al menos las de antes tenían glamour.
- 3. Conclusiones. Se retoman ideas semejantes a las del principio.
- 3.1. Afirmación de que en el cine actual hay buenos actores, pero no mitos, por dos razones:
- 3.1.1. Porque no los necesitamos.
- 3.1.2. Porque desconocemos el concepto de mito.
3. Tipología textual justificada
El presente texto, Adiós, ‘glamour’, de José María Guelbenzu, es un artículo periodístico de opinión. En correspondencia con este género, la tipología predominante es la argumentativa, dado que la intención del autor es trasladar al lector su particular y subjetiva valoración de cómo ha cambiado la percepción actual respecto de las estrellas de cine y de los mitos; el glamour distinguía a las estrellas del pasado y ahora falta algo en las “efímeras” y “sustituibles” figuras del presente. La intencionalidad del autor se ve reforzada con marcas lingüísticas propias de la tipología argumentativa:
· Utilización de la primera persona del singular (“dejo”, “estoy pensando”, “solo les puedo responder”, “no diré”, etc.).
· Empleo de verbos y diversas fórmulas que revelan opinión (“me temo”, “no diré”, “no dejo de pensar”, “les puedo responder”, “ya no sabemos”, etc.).
· Preguntas retóricas que llevan implícita la respuesta (“¿También cambian los sueños?”, “¿Democracia? ¿Igualitarismo?”, “¿No hay mitos?”).
· Presencia de la adjetivación modalizadora, de carácter valorativo y subjetivo (“efímeras”, “sustituibles”, “admirables”, “doloroso”, “fugaces”, “repetitivo”, “insustancial”).
· Léxico cargado de connotaciones (“glamour”, “estrellas”, “símbolos”, “mitos”, “la reina”, “la que manda”, “masificación”, “consumidor”, “compraventa”, “modelo”, “espejo”, “interminable procesión de colegialas arregladas”, “intercambio urgente”, etc.).
Se puede afirmar, por tanto, que nos hallamos ante un texto con una fuerte carga modalizadora, en el que prevalece la función conativa (recordemos que, como texto argumentativo que es, pretende convencer al receptor), fuertemente reforzada por la expresiva (preguntas retóricas, adjetivación modalizadora, léxico connotativo, etc.).
4. Adecuación
En lo relativo a la adecuación, habría que comenzar diciendo que tanto el tema elegido como el género textual condicionan en gran medida el tratamiento y el enfoque dados por el autor. Éste, estimulado por un arranque nostálgico y desde una rotunda defensa del especial encanto y fascinación que las estrellas de antes (las de ahora apenas lo logran) despertaban en el público, critica la pérdida del mito y la pobre sustitución del glamour por el “puro ejercicio de la compraventa”. Para ello, no solamente nos ofrece su punto de vista, sino que también da cabida a otras voces: “Ahora que... especiales”, “Cómprese... si no”. Así, desde el principio, el emisor modelo va perfilándose como una persona de cierta edad (sus gustos y preferencias así parecen demostrarlo en varios pasajes del texto), cinéfilo (recurre a numerosos ejemplos de actores y actrices), sugestionado por la magia del gran Hollywood de otros tiempos, que permitía soñar y evadirse de la anodina realidad, y, por último, observador agudo de la actualidad, la cual sigue bastante de cerca, como demuestran sus referencias a actores y artistas de la más reciente actualidad.
A veces el registro utilizado, por lo general cuidado, elaborado, permite al receptor inteligente ver el dardo sarcástico, despectivo, que Guelbenzu lanza contra el espectador mediocre, que no ambiciona sueños y no espera nada distinto a lo que es su propio reflejo. Es en estos casos cuando oímos la voz más directa y coloquial del autor: “no hay dos Lou Reed, pero... fugaces”; “no diré que confundo a... otra”; “También era... Dietrich!”; “estrellitas actuales”; “más o menos, me da lo mismo una que otra”; “el cielo se ha desplomado sobre nosotros”; “colegiales arregladas”, etc. A través de este procedimiento, el emisor modelo se aproxima al receptor modelo, el cual queda definido como un lector cómplice con los gustos y apreciaciones de aquél. No es fácil que un lector adolescente coincida con este receptor modelo, y ello por varios motivos: en primer lugar, porque las valoraciones sobre las estrellas de antes exigen cierto grado de conocimientos cinematográficos (concretamente sobre el cine norteamericano), que los jóvenes raras veces poseen, y, además, porque dichas valoraciones están asociadas a un tipo de gustos, reconocimientos y disfrutes que no son los más frecuentes en la juventud de nuestros días (“¿Qué estrellas?”). En segundo lugar, porque el paso del tiempo ha ido cambiando los gustos.
Y, por último, porque el autor utiliza un término –glamour–, que subraya el distanciamiento, es decir, lo que tenían de diferentes, de inalcanzables y, por lo tanto de deseables, las estrellas “glamourosas” de antes. La elección de este préstamo (o xenismo) de origen francés es acertadísima para quien, como el autor, ve en el galicismo una carga connotativa (exclusividad, elegancia) que convoca indudables resonancias de otras épocas y otros valores; es seguro que aquí el código castellano hubiera cumplido deficientemente con el concepto. Por otra parte, Guelbenzu ha sabido aportar ejemplos muy actuales y referencias quizás más conocidas para el lector joven (la mención del suplemento Tentaciones, la relación de actrices contemporánea, reconocidamente atractivas) en un intento inteligente de comparar “objetivamente” los hechos y convencer: “No juzgo... hecho”.
El emisor adopta un enfoque de irónico distanciamiento respecto a la época actual, visible en expresiones como “hoy todos los ombligos van al aire” o “puro ejercicio de compraventa”; en cambio, su enfoque del pasado está presidido por el acercamiento afectivo y sentimental: “el mundo de las estrellas”, “el firmamento del cine”, “esos elegidos”. El contraste entre ambas épocas queda reforzado, de manera muy elegante, por dos elementos intertextuales que a buen seguro forman parte de la experiencia biográfica del autor. El primero es muy claro –la cita de una frase de Guillermo Brown, el protagonista de las novelas infantiles de la escritora inglesa Richmal Crompton–; el segundo –“el cielo se ha desplomado sobre nosotros”, que nos recuerda el leitmotiv favorito del jefe galo Abraracúrcix, personaje fundamental en los cómics de Astérix y Obélix–, puede no ser tan evidente (cabría interpretarlo también como un simple chiste, motivado por la aparición inmediatamente anterior del sustantivo “estrellas”). La intertextualidad, en cualquier caso, revela el verdadero significado de las preferencias del autor, al conectar el mundo del cine de hace treinta años con experiencias lectoras que (probablemente) dieron forma a su educación sentimental.
5. Cohesión
Los principales procedimientos de cohesión del texto están orientados a poner de relieve la diferencia esencial entre las dos épocas contrastadas por el autor, a las que ya nos hemos referido reiteradamente en el epígrafe anterior. Podríamos decir, pues, que el texto se configura en torno al procedimiento estilístico de la antítesis, la cual se constituye mediante muy diversos recursos:
6. Comentario Crítico
Es difícil no estar de acuerdo, en términos generales, con José María Guelbenzu, no sólo porque, en efecto, su diagnóstico de la situación del cine actual es bastante atinado, sino porque el novelista madrileño practica aquí una suerte de meditación nostálgica (“cualquier tiempo pasado fue mejor”, que diría Jorge Manrique), que siempre suele obtener buenos réditos, ya que apela a ese fondo melancólico que en toda persona adulta se va formando con el paso del tiempo y con la decantación inevitable de las experiencias de la vida.
Por otra parte, el análisis de Guelbenzu no toca un tema tan superficial, tan “frívolo”, como pudiera parecer a primera vista. Los tres párrafos finales establecen una relación entre la evolución del mundo de las ficciones cinematográficas y algunas tendencias claves de nuestra sociedad contemporánea. Guelbenzu pone de relieve el sentido profundo de la pérdida del glamour, su carácter de símbolo social y cultural; no se trata de un fenómeno de igualación democrática, que tal vez fuera saludable e incluso plausible, sino de una consecuencia más de la sociedad materialista en la que vivimos, cuyos ciudadanos son incapaces de aceptar el mito, el símbolo, el ejemplo de los mejores, y en cambio en congratulan en la identificación con lo banal y lo mediocre.
En todo caso, el enfoque nostálgico de Guelbenzu, tan intensamente subjetivo (la selección de actores y actrices que él practica no se debe a otro criterio que el del libérrimo gusto personal) puede combatirse en sus mismos términos. ¿O es que acaso no sobrevive el glamour de los dorados tiempos de Hollywood, eso sí, transformado, actualizado, adaptado a las características de una sociedad más escéptica y descreída que la de hace cuarenta años, incluso en el terreno mundano de la “adoración” a las estrella cinematográficas? También hay glamour en un Harrison Ford, en un Sean Connery –a quienes algunas encuestas consideran el hombre más sexy del mundo-, en una Michelle Pfeiffer, en una Julia Roberts, en la hermosa Nicole Kidman, que recuerda con su porte elegante y distanciado a Grace Kelly, quien encarnó hasta tal punto la expresión del glamour que acabó por contraer matrimonio con un príncipe de Mónaco.
Además, el glamour, como los buenos vinos, necesita un tiempo de maduración, de reposo. El inolvidable Cary Grant, a quien Guelbenzu cita en primer lugar de su lista de actores con un aura especial (y, probablemente, no haya elección más certera), no logró afianzar su carisma y su magnetismo en su primera película. A Gwyneth Paltrow o a Cameron Díaz les quedan todavía mucho tiempo y filmes por delante. Es muy probable que dentro de treinta años cualquier articulista vuelva la vista al pasado y compare nostálgicamente el brillo de estas dos estrellas con la mortecina vulgaridad de las starlettes de su propia época.